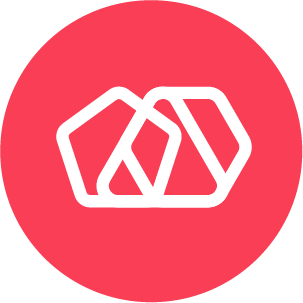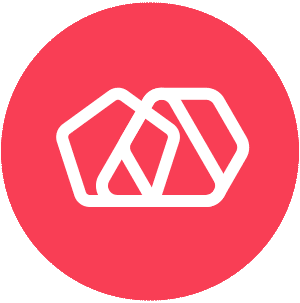Se llama Zócalo.
Estoy a favor de la transformación del Zócalo. No puedo pensar en un sitio, en todo el mundo, donde el cambio y la “remodelación” tenga una sede más natural. Cuando se piensa en el Zócalo, muchos un espacio que tuvo una cierta expresión espacial hace cinco siglos, que fue cambiado por una conquista, y que sin dejar pasar muchos años, se transformó en el espacio que conocemos hoy. Nada más falso: el Zócalo lleva en su ADN los códigos y procedimientos que, casi de manera autómata, obliga a sus ciudadanos a que lo vacíen y llenen constantemente. Así que si la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal desea llamar a remodelar el Zócalo, yo sin duda alguna soy el primero en apoyarlo. Pero cuando los diarios describen que el Jefe de Gobierno habla de “áreas verdes”, de crear un espacio “para tener manifestaciones culturales, tecnológicas o para compartir experiencias con otros estados, e incluso países”, omitiendo deliberadamente reportar sobre la causal fundamental de este espacio, aquella de manifestación política y social, me es razón suficiente para alzar la mirada y oídos, y escribir antes de que, nuevamente, sea demasiado tarde.
Insisto en llamar este espacio “Zócalo” y no “Plaza de la Constitución”. Llamarlo “Plaza de la Constitución” refuerza aquella desafortunada tendencia hacia la oficialización de este espacio público apuntalada en los últimos meses por una reacción política que evita cuestionar, o capaz y jamás se ha hecho la pregunta: ¿para qué sirve el Zócalo?; todo esto sin necesitar llegar al argumento de por qué lo llaman (y en verdad, ¿por qué lo siguen llamando así?) Plaza de la Constitución. Pienso que llamar Zócalo a esta particular plancha de espacio de casi diecisiete hectáreas reconoce y refuerza que no estamos hablando de un espacio público ordinario, no enteramente en control ni de quienes comúnmente acomodamos como “gobierno” ni “pueblo”. Esta ambigüedad desde luego conlleva roces y oportunidades de abuso de la plaza; sin embargo, no por esto debe, en aras de proteger el “disfrute de todos”, malentederse como una joya arquitectónica e histórica cuyo valor turístico, lúdico, cultural y estético rebasa su valor social, comunicativo y político.
En corto: imaginar, siquiera imaginar colocar un área verde en el centro de esa plancha, aunque fuera un sólo árbol o arbusto, es un error que cometerían o aquellos que desean castrar el poder del Zócalo como escenario de enfrentamiento político; o de aquellos que desean promover la ingenua paleta verde de la agenda ambiental de la ciudad; o incluso peor, de quienes, consciente o inconscientemente, olvidan qué es el Zócalo para esta ciudad, país y mundo, el día de hoy.
Habrán quienes argumenten la salvaguarda de esa plancha a través de argumentos primordialmente políticos. Los considero importantes e incluso, dependiendo del caso, hasta compañeros de mis argumentos. Sin embargo, ofrezco una perspectiva desde, sí, la arquitectura, pero sobre todo, desde la historiografía del Zócalo, a través de sus años, y la clarísima tendencia que sugiere ser contemplada para su próxima mutación.
Paréntesis: El resultado del rediseño del Zócalo ya no se puede delegar a la insaculación del talento y genio de los arquitectos, sean mexicanos o de cualquier nacionalidad. Mucho menos como resultado de los “expertos” de la Autoridad del Espacio Público y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ni mencionar a instituciones federales con intenciones restauristas. La experiencia de sus acciones en plazas similares dan mucha tela de juicio a cortar.
Irrestaurable
Hace un año estaba entregando a una galería una obra de arte de mi autoría, producto de más de un año de investigación sobre el Zócalo y sus transformaciones a través de casi 700 años. La pieza se llama “Irrestaurable”. Decidí nombrarlo así porque esa cualidad, la irrestaurabilidad, fue la gran lección que aprendí de aquél estudio. No es irrestaurable porque se ha perdido información suficiente como para restaurar. No es irrestaurable porque la pieza está tan dañada que se podría declarar como perdida. No es irrestaurable porque su valor patrimonial no es suficiente como para hacer la inversión de recuperación.
Es irrestaurable aquello que está diseñado para cambiar constantemente, y por lo tanto, resulta absurdo (hasta imposible) regresar a un estado anterior. No se puede restaurar porque está hecho para no restaurarse. Irrestaurable.
El Zócalo es un objeto irrestaurable.
De acuerdo a la interpretación del Códice de Mendoza, Mexico-Tenochtitlan (así, sin acentos), se fundó en 1325, en la isla más grande del lago de Texcoco, en un sitio privilegiado por la visual simbólica del espectáculo del amanecer entre volcanes, un punto de ventaja militar, y relativo sencillo abastecimiento de agua potable. El estado puro u original del espacio que hoy conocemos como Zócalo, también se puede argumentar, consistía de unos cuantos matorrales y árboles, aves del lago y anfibios, mamíferos pequeños. No más. Tras casi 200 años, aquél área estaba dividido en dos usos por un canal y un muro: hacia el norte, una parte del Centro Ceremonial de la capital mexica, y al sur, por las casas de nobleza y sacerdotes, flanqueados por más canales y el Palacio de Moctezuma (donde hoy se encuentra Palacio Nacional). En 152 llegó una guerra de conquista cuyas consecuencias morfológicas secaron varios canales, ya sea por el cambio de composición química del agua, o por el derrumbe de las edificaciones mexicas a manos españolas, mismas que fueron lanzadas a los canales para llenarlas y así permitir el paso ágil de caballos y demás infraestructura bélica. Hasta ahora, nada que un Texto Gratuito de primaria no haya podido revelar. Lo importante es que hasta ese momento, el espacio tenía un uso primordial: el ceremonial.
Sin embargo, la primera gran transformación, que muchas veces es olvidada, fue la gran inundación de 1629. Anteriormente, la plaza ocupaba la mitad del área que con la que se reconstruiría, la Catedral tenía una traza distinta a la actual, y aún conservaba un canal en su límite sur, cuya traza hoy conocemos como la calle 16 de Septiembre y Corregidora. La inundación conllevó también un cambio estructural que se vería reflejado en años posteriores: hasta entonces, la producción de alimentación local había sido suficiente para abastecer a la población de la ciudad, pero a partir de la inundación se reconoció, al construir Mercado del Parián, que la plaza requería comercio. No es casualidad que la expansión de la plaza, casi al doble de su área, fue ocupado exclusivamente por el mercado. El resto de la plaza, posterior a la inundación fue ocupada por tianguis itinerantes, una fuente, y el muy esporádico acto de la inquisición, pues en la esquina suroriente de la plaza se erigió durante unos años una horca. Además del uso gubernamental, expresado en el Palacio del Ayuntamiento, el uso ceremonial, expresado por la Catedral, y el uso comercial, expresado a través del Parián y los Tianguis; el Zócalo ya adquiría un importante carácter de templete social: un espacio para vociferar ideas, inquietudes y el ejercicio público-político de la palabra (desde luego muy acotada, dado el contexto de los siglos anteriores al XIX). Éste último quizá se volvió patente el 27 de septiembre de 1821, día en que entró a la Plaza el Ejército Trigarante, consolidando así, simbólicamente en este corazón de una cultura, que se había sufrido un nuevo cambio, y que el cambio exigía expresión arquitectónica.
Ciertamente, lo primero que se retiró de la plaza fue la estatua ecuestre de Carlos IV. Años después, argumentando un deterioro sanitario del espacio, la administración de Antonio López de Santa Anna derribó el Mercado del Parián, reubicando el comercio al recién inaugurado Mercado del Volador (hoy, Suprema Corte). Apartándose de la sustracción, lo que sí agregó el Siglo XIX en el Zócalo fue el objeto mismo que nos permite hoy llamarlo como tal: el zócalo de un monumento a la independencia fallido, pero que perduró durante unas décadas. El gran vacío que procuraron estas acciones quizá potenciaron el uso social del mismo, provocando que su siguiente iteración lo cristalizara, sazonado por el descubrimiento del urbanismo europeo, en los jardines porfirianos de inicios del siglo pasado. Otro uso que se potenció de manera particular fue el transportar, ejemplificado primordialmente con la intervención de la infraestructura de trolebuses y estacionamientos para vehículos. Fueron primordialmente estas dos actividades, la de la movilidad y el paseo, que dominaron las transformaciones del Zócalo hasta su última iteración de 1958, cuando un sistema y poder político hegemónico, un dominio del automóvil y una aversión oficial a la congregación pública en sitio tan simbólico (después fortalecido por el clima posterior al movimiento y masacre estudiantil de 1968) optaron por remover los jardines y darle al Zócalo el aspecto que tiene hasta nuestros días. Lo que
Hay una razón más por la cual insisto llamar a la plaza el “Zócalo”. Más allá del origen del apelativo, el Zócalo debe funcionar como eso mismo: una base sobre la cual hemos, hacemos y haremos construir nuestra identidad: cada día más plural, cada día más incierta, cada día más irrestaurable.